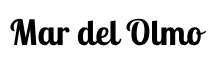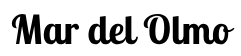GORDA
Hoy tampoco he pasado por la ducha. El calor que emana mi tristeza me reconforta lo suficiente como para no querer deshacerme de él.
Han vuelto a rechazarme.
Qué importa si ha sido un amante, un trabajo o una amiga. El caso es que provoco esa sensación de ahogo que te pide a gritos distancia si no quieres caer fulminado.
No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi sonrisa era el imán que acercaba a conocidos y ajenos a mi círculo. Pero ¿cuál era la razón de existir de unos labios en una curva perenne hacia arriba, en dirección al optimismo y la felicidad?
Nadie lo quiere asumir, pero era yo. No la de ahora, sino la de antes. Aquella mujer no solo con menos años, unos pocos, sino con menos kilos, unos muchos. Ahora la curva se ha torcido en una mueca intransitable, un gesto de asco y rechazo, el que se asoma a los ojos de quien se detiene a mirarme.
No voy a caer en justificaciones absurdas, no las hay. Las lorzas, la grasa excesiva, las muchas tallas de más son mías y solo mías. Son el fruto de mi esfuerzo por autodestruirme, de mi huida hacia atrás, constituyen mi refugio ante la adversidad, el inexorable paso de la vida, que no del tiempo.
Con cada bocadillo, una piedra en mi mochila de la culpa. Con cada batido con extra de nata montada, un centímetro más añadido al largo de las camisetas para disimular que me expandía. Por cada gramo de alcohol, que fueron muchos, una tonelada de reproches, cien dolores de cabeza y un millar de risas vacías.
Cuando desaprendí la manera de conducir mi vida, me dediqué a callejear por los lugares que me proporcionaban placer al instante. Y cuanto más profundo era el hoyo que cavaba con mi autodestrucción, más me costaba escalarlo para salir del agujero.
Sentía clavadas en mi frente las miradas condescendientes; oía los pensamientos ajenos que sentían lástima por mí, comentaban todo lo que había sido y ya no era, y lamentaban la manera en que me había echado a perder. Solo era un cuerpo desprovisto de su anterior atractivo.
En ningún momento sentí que era la misma persona. Y me escondí aún más.
La vergüenza por el «qué dirán, qué pensarán de mí, cómo me juzgarán» me obligó a moverme de noche, cuando los otros, los demás, los afortunados que vestían tallas convencionales habitaban el mundo de los sueños.
No había nada que me gustara de mí, ni siquiera mi inteligencia, mi empatía sin medida, mi capacidad de crear y de ayudar. Mi eterna vocación por repartir alegría sin esperar nada a cambio, por regalar un buenos días a los desconocidos de cara larga. Ya nadie veía mi alma, solo el envase, la carcasa, el envoltorio no reciclable.
Yo, tampoco.
Convertí en incierto el paradigma de la gordita simpática. Me sentía incapaz de ofrecer nada bueno cuando me costaba alcanzar el suelo para atarme los zapatos. Era impensable un ápice de felicidad cuando la piel de los tobillos amenazaba con estallar en mil estrías, incapaz de seguir estirando una elasticidad que había alcanzado su tope. Mi respiración atropellada, el sudor que inundaba cada uno de mis pliegues y me producía heridas por el roce, el olor nauseabundo por mucho que intentara permanecer seca y limpia. Ya no me brillan los ojos, solo la frente y el bigote, y el sol que se refleja en el goteo incesante que resbala por mi cuello y recala en la autopista de la espalda. El recorrido finaliza entre mis nalgas y me hace sentir sucia, muy sucia.
Huyo de los abrazos. Me aterroriza la sensación de que otro cuerpo se aferre al mío y sienta lo mismo que yo: el sudor, la humedad, el olor, los nervios, la rigidez…
Recuerdo cuando no me sobraba ni un gramo, cuando no existía una capa de grasa entre músculos y piel, cuando había tal holgura entre mis caderas y la ropa que un simple vistazo dejaría en evidencia mi infantil lencería de algodón y frutas. El espejo me devolvía una imagen demacrada, enfermiza, y yo veía sobrepeso.
Obligaba a mi cuerpo a vomitar si había tenido la osadía de pensar en comida. Solo estaba permitido ingerir líquidos, y tampoco muchos. Ingenua de mí, creía que ese era el camino a la felicidad, a la aceptación.
Ahora lamento cada minuto que pasé quejándome, sin disfrutar de lo que era, creyendo —ingenua de mí— que esa delgadez duraría eternamente.
Tantos años de privación empujaron el péndulo hasta el extremo opuesto; a tratar de hallar consuelo por mis pérdidas en la comida, por mis frustraciones, en la bebida, por mis limitaciones, en la mezcla de las dos. Y aunque me acostaba ahíta y borracha muchas noches, aún me quedaba la dosis suficiente de consciencia como para sentirme culpable por lo que había hecho, por dirigirme paso a paso al abismo de un suicidio lento y consciente.
Pero al día siguiente, si algunos ojos seguían el basculante movimiento de mis caderas y la cara interna de los muslos, entraba en alguna cafetería camino de dondequiera que fuera y me atiborraba para empapar en un croissant con mantequilla las lágrimas que amenazaban con regar el café.
Hago chistes riéndome de mi físico, pero no son más que una máscara. Un asidero donde agarrarme en este naufragio al que está abocada mi existencia.
Me doy asco y todo el mundo que represento, en toda mi magnificencia de carne y celulitis, el tópico de la gorda feliz.
Me doy asco y les doy asco, porque este mundo que hemos construido no está hecho para aceptar la imperfección.