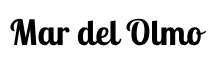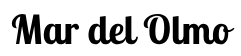Las 11:11
Todos los días consulto el móvil cuando, en la pantalla bloqueada, el reloj marca las 11:11. Y no es una reacción voluntaria.
No creo en las casualidades. Tampoco en la suerte. Se me ha llenado la boca una y mil veces con mi excelsa argumentación: la suerte es el resultado de tu toma de decisiones. Como si en una vida anterior hubiera sido responsable del departamento de Recursos inHumanos de alguna multinacional.
Sin embargo, me reconforta agarrarme a la idea de que existen las señales, las hadas, otros mundos mejores, más allá de este que cada día me resulta más inhóspito.
Cuando sentí que mi barco se hundía y no había botes salvavidas recurrí a terapias alternativas. Podría asegurar que en aquel momento el reiki salvó mi alma de un negro abismo.
Cada vez que me tumbaba en la camilla de aquel cuartucho, mecida por las suaves melodías orientales que me evocaban verdes campos de arroz y sugestionada por el aroma penetrante del incienso, me sumergía en un agua transparente que dibujaba una sonrisa en mi tenso rostro.
Era mi líquido amniótico, el lugar donde respiraba sin necesidad de inhalar aire, mi medio natural, mi vida entera. Pero también sentía que alguien a quien necesitaba perdidamente me dejaba abandonada en el mundo real en el mismo instante en que abría los ojos.
Tal era la sensación de pérdida, que el llanto me nacía de lugares cuya existencia desconocía.
Ahora, desde aquella primera vez que sentí que no estoy aquí por voluntad propia, da la casualidad de que todos los días miro el reloj y me devuelve esa mágica cifra capicúa.
Las 11:11.
He rastreado todas las explicaciones posibles, consultando con gurús de las ciencias ocultas en busca de un significado medianamente racional. Quiero pensar que es una señal, que aquellos que soltaron mi mano hace un tiempo que no alcanzo a entender me saludan de esta extraña guisa.
Soy consciente de la locura que provoco en mi entorno cuando trato de hacerlos partícipes de mi teoría. Me da miedo esa burla muda que me ocultan, pero que comparten entre ellos a mis espaldas. Suena extraño, yo también he tenido que luchar con mi razón para dotar de credibilidad a esta maraña de sentimientos que me hace tan "especialita". Sí, con retintín.
Solo sé que, un día tras otro, me asalta la cifra de las 11:11 en la retina y consigue hacerme sonreír. ¡Con la falta que me hace ahora!
Estamos en alerta sanitaria. Encerrados por una terrible pandemia mundial. En medio de una guerra química, ya no sé qué creer.
Son ya 65 días sin poder salir a la calle. Sin abrir puertas ni ventanas por miedo al contagio. Solo tengo la compañía de mi gato Muss y mis plantas, pero ellas también atraviesan un mal momento. Les falta el sol, el oxígeno, el aire puramente contaminado de la ciudad, la alegría con la que les hablaba antes de.
No quiero pronunciar la palabra. Me hace daño.
Hace siete días que empecé a sentirme mal, pero no quiero dar la voz de alarma. No puedo permitir que me saquen de mi hogar. Dicen que los que salen nunca regresan. Y ¿qué sería de Mussi sin mí? Nuestra relación no es perfecta, incluso me atrevería a decir que no siente ni un ápice de simpatía por mí. De hecho, creo que disfruta cuando me muerde las pantorrilas a traición, o me araña las manos mientras duermo. Ni siquiera ronronea al contacto de mis caricias porque no me permite acercarme a él. Pero alguien tendría que darle de comer para sobrevivir. Para eso sí le soy necesaria.
También hace siete días que he empezado a consultar la hora cuando el reloj marca las 22:22. Parece que quien me manda señales tiene urgencia porque comprenda, y no sé dónde buscar la clave de la interpretación, el código que descifre el enigma.
Ese toque de atención nocturna me produce inquietud. Y este estado salpica mis sueños transformándolos en pesadillas. Atravieso mundos desconocidos donde la vida depende de la celeridad de mis pasos y yo no puedo mover los pies. Me pesan como bloques de hormigón. Y me despierto angustiada y bañada en sudor.
Hoy, día 66 del encierro, he vuelto a sentir la parálisis de mi cuerpo en ese mundo empírico que, por otro lado, me resulta extrañamente familiar.
A las 8 he preparado el café y me lo he tomado mientras el gato me arañaba las zapatillas.
La planta del salón ha amanecido completamente muerta.
A las 9 he comenzado con mi rutina de entrenamiento. 213 pasillos caminando a paso rápido. 50 abdominales. 50 levantamientos de botes de garbanzos caducados y estiramiento para terminar.
A las 10:15 he entrado en la ducha.
A las 10:45 he hecho la cama y encendido el ordenador.
Me he sentado a trabajar, pero no hay nada que hacer. Ya ni siquiera me llegan correos electrónicos. Los humanos ya no tenemos nada que decirnos.
A las 11:10 he mirado el reloj. Acababa de romper la tendencia y me han asaltado unas terribles ganas de llorar. De gritarle al mundo exterior que no puedo más.
¿Por qué no hacerlo?
He abierto la ventana y un hedor insoportable ha inundado mi diminuto apartamento.
He sacado medio cuerpo fuera y un grito primitivo y desgarrador ha brotado de mi garganta.
Una luz cegadora ha cerrado mis ojos.
No he podido ver el hongo que se ha formado después, arrasando con su onda expansiva seres vivos e inertes.
Eran las 11:11 para un mundo que ya no volverá a existir.
Mar del Olmo