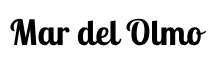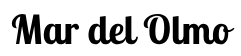LÁGRIMAS
No había bajado las persianas la noche anterior. No tenía intención de ver un nuevo amanecer, pero el destino había tomado una decisión sin contar conmigo. El sol acariciaba mis mejillas y me anunciaba otro día más que arrancar del calendario.
No consulté el reloj, me era indiferente si eran las seis de la mañana o las doce del mediodía. Nada me empujaba a salir de la cama.
Cubrí mi rostro con el edredón y permanecí en el cálido mundo del abandono.
Nadie, mi gata tricolor, ducha en mil guerras para conseguir su ración de alimento, se hizo un hueco por las oquedades de ventilación entre mis pies y el borde del colchón. Trepó por mi cuerpo y cosquilleó mi nariz con sus bigotes.
Nadie no era de nadie, ni siquiera mía. Fue ella quien me adoptó, quien se coló por mi ventana un día de primavera cuando solo era una minúscula bola de pelo. Sus maullidos me confundieron, incluso llegué a creer que alguien había abandonado un bebé recién nacido en el portal. Cuando la encontré sobre mi cama, reclamando un terreno recién conquistado como un peluche despeinado, supe que no se iría jamás.

No tenía pienso ni latas de comida ni siquiera restos de alimento humano. Mis planes eran otros, aunque la falta de previsión para con ese ser vivo que me miraba con profundidad abisal tal vez era una señal de que no había organizado todo lo bien que debería la bajada del telón.
Me deshice de las carantoñas de Nadie y logré poner un pie sobre las frías baldosas de mi dormitorio. Cuántas veces había pensado en que debería comprar una alfombra para evitar el desagradable tacto del suelo en la piel. Demasiadas. Y como la mayoría de temas pendientes en mi vida, había quedado sin hacer.
Movida por resortes invisibles que tiraban con fuerza de mí, me deshice del abrazo de las cobijas. Me abrigué con una chaqueta de lana raída que había heredado de mi madre, y cubrí mis pies con las zapatillas que, víctimas de los juegos nocturnos del felino, habían terminado en el rincón más alejado de la habitación.
Arrastré los pies por el mismo surco dibujado en el pasillo hasta la cocina. Apenas quedaba café, los muertos no necesitan despertar por la mañana. Llené el depósito de la cafetera hasta la mitad, vertí hasta el último grano molido en su compartimento y encendí el fuego. Solo quedaba esperar el borboteo que otras veces ya anunciaba el bienestar mental que proporciona la cafeína.
Nadie ronroneaba a mis pies y hacía un viaje interminable en forma de infinito entre mis tobillos.
Sabía que el frigorífico estaba vacío, pero tal vez, con un poco de suerte, el desorden jugara a mi favor por una vez y encontrara una lata abandonada en algún rincón de la despensa. Me sorprendió que mis plegarias fueran escuchadas.
No encontré una lata cualquiera, sino una de sardinas muy especial que compré en Oporto años atrás decorada con el año de mi nacimiento. No había caducado y tampoco había acabado en la basura, como todo lo demás que me recordaba que alguna vez estuve viva, que viajé, reí, amé, creé y hasta parí.
Lo había perdido todo y yo no quería dejar rastro de mi existencia tampoco. Solo me quedaba por perder a Nadie, y ella encontraría con facilidad un nuevo humano, una manada que la acogiera, un macho con ganas de sentar la cabeza y formar una familia, incluso una protectora que le diera cobijo y la alimentara mientras otro incauto accediera a aferrarse a ella para mantenerse a flote.
El aroma del café me devolvió al presente. Apagué el fuego y eché el brebaje, negro en exceso, en la única taza cuya asa había sobrevivido a mi torpeza con el estropajo y los guantes. Como no tenía azúcar, lo aderecé con unas lágrimas furtivas que huyeron de mis ojos después de trazar un meticuloso plan de fuga. Me sorprendió el reguero de humedad que dejaron tras su paso. Había creído que estaba seca, que no quedaba nada por llorar. Que había asumido y aceptado mi realidad y que yo también tenía planes de evasión.
Había hecho las maletas y me había despedido de los pocos que habían tenido la osadía de amarrarse a mi vida, resistiendo el embiste de las olas de mis frecuentes tempestades. Huracanes de furia, maremotos de pena, sequías de vanidad… ¡Qué difícil era vivir conmigo!
Por eso me iba. Para siempre. Solo me faltaba saber qué hacer con Nadie, que me escrutaba con esos ojos llenos de interrogantes y de sabiduría vieja.
—Sé que me entiendes, Nadie, pero te puse ese nombre porque no quería que crearas vínculos fuertes, porque ninguna persona puede poseerte ni decidir por ti. Dime dónde quieres ir. ¿Al callejón que divisas desde el tendedero? Háblame, no puedo dejar cabos sueltos. No puedo llevarte conmigo.
Nadie me miraba como si el mundo entero habitara en sus pupilas. Ella iba a ser el nudo más difícil de soltar.
Junto al escaso equipaje amontonado junto a la puerta había un documento dentro de un sobre muy pomposo. El ser humano se veía empujado a veces a mostrar toda la autoridad que le confería un papel repleto de sellos muy oficiales y cargados de obligaciones y respetos. Estaba abierto con un corte limpio, como si un cirujano hubiera realizado una incisión perfecta para no dejar rastro en la piel del paciente, y en ese caso el paciente era yo y no habría manera de borrar la cicatriz porque se trataba de una herida abierta.

En medio del diálogo silencioso con Nadie sonó el timbre del portal. Aún mantenía la electricidad, no podía perder la fe porque me seguía empujando por la senda que me obligaba a luchar, aunque no quisiera. No era la hora, así que no pensaba contestar. Si era alguno de los vecinos okupas del edificio de enfrente, no tenía ánimos para unirme a su causa prestándoles alguna manta o dándoles un paquete de azúcar o café. No quería escuchar sus peroratas porque no las compartía. Y en ese preciso instante, con las máscaras dobladas y escondidas en un rincón de mi maleta, solo podría llorar, dejar desbordar las lágrimas que amenazaban con inundar esos últimos momentos.
Me asomé a la calle, oculta tras los visillos que no pensaba llevar conmigo, y comprobé que seguía desierta, como cualquier día normal de la vida cotidiana de cualquier persona del barrio. Menos yo.
Quedaba poco menos de una hora para que todo acabara y el asunto de Nadie seguía pendiente. Abrí el correo electrónico, robando de común acuerdo el wifi de mi anciano vecino de rellano, en busca de un mensaje de la protectora. No podía permitir que el único ser vivo que no había sucumbido a mis vaivenes emocionales no tuviera la mejor vida del mundo. Pero no había nada. Espera, sí. Había invertido mi último euro en una apuesta ciega en la lotería. Último cartucho antes de deshacerme también del móvil. Seguro que la diosa Fortuna me lo había devuelto en forma de reintegro. Ni siquiera ella quería deberme nada. Tal vez la vida que me esperaba en la calle forjara mi carácter y alguien terminara queriéndome un poco.
Cliqué en el mensaje para reírme un rato de mí misma. El sentido del humor es de lo poco que no había perdido. No podía apostarlo en ninguna partida. Vaya, el misterio iba a continuar un par de clics más. El texto decía que la cantidad que había ganado no había podido ser ingresada en mi lotobolsa. ¿También me habían embargado eso? Qué cantidad de tentáculos tienen los bancos, carajo.
Otro clic más. No, que vaya a mi banco que me han hecho una transferencia. Me recordaba a aquellas noches de Reyes mágicas de mi infancia, cuando mis padres, en un ataque de desbordante imaginación, decidían esconder los juguetes por la casa. La ilusión era doble, había regalos y una gymkana con mis hermanos. Nos ayudábamos unos a otros para disfrutar más y terminar antes para poder jugar. ¿Dónde están ahora? ¿También a ellos los eché a empellones de mi vida?
Aunque hoy sea 24 de diciembre, las autoridades fingen ser un Papá Noel de alma negra que, en lugar de depositar un presente dentro de tus calcetines, te dejan en el infierno de la nada. Y mientras llega el momento, estoy jugando al cuento de la lechera con el correo de Loterías. Si me ha llegado es porque he ganado más de cincuenta euros. A lo mejor puedo pasar una noche en una pensión. Una transición de mi hogar a la calle. Una donde pueda despedirme otra vez de mi gata, que ahora se ha acomodado en mi regazo, mientras espero que se cargue la página del banco sentada en el suelo.
Introduzco mis credenciales, grabados a fuego en mis dedos de tantas veces como he consultado la web esperando un milagro que nunca llegaba. Porque los milagros no existen. No para mí que alejo hasta a los insectos de mi piel. El móvil se me escurre entre los dedos. El corazón ha dejado de latir. No tiene gracia.
—Si es un chiste, querido universo, no le veo la gracia.
Refresco la página del banco. Me tiemblan las piernas y Nadie se siente acunada con el vaivén. Todo sigue igual bajo el serio logotipo y mi nombre completo debajo como titular de la cuenta. Otra vez las lágrimas resbalan de mi alma rebosada y caen en forma de ducha salada sobre el pelo de mi gata, que me clava sus ojos (¿me está sonriendo?) y se lame las gotas con parsimonia. Ella sabía que nuestro destino era seguir juntas.
—¿Quién eres, Nadie? ¿Por qué estás conmigo?
Los gatos no hablan, pero Nadie trepa por mi pecho y se coloca en mi hombro como un loro de pirata en busca de tierra firme. Suena el telefonillo, descuelgo, invito a los agentes judiciales a pasar con amabilidad y pongo a calentar agua para invitarles a un té en vaso de plástico para contarles que de allí no se iba a mover Nadie.