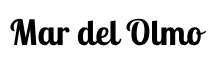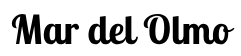Contigo pan y cebolla
Contigo pan y cebolla. Contigo pan y cebolla. Contigo pan y cebolla.
No lo mires. Te delatará tu cara. Tiene vida propia.
¿Amor? No sabes sentirlo ya.
Mi abuela me dijo que ella contaba hasta diez y rezaba un padrenuestro. Yo ya no rezo. ¡No te rezo! ¿Me oyes? Me has dejado sola, así que, que te rece tu madre.
Tu madre. Tiene gracia. No imagino a la virgen de rodillas rezándole al niño. Aunque tenga barba. Todos se quedan ahí, anclados en la niñez. Es mucho más fácil tener una madre que una esposa.
Esposa. Ese sutil aparato de tortura que sirve para amordazar tus muñecas. Para que no puedan expresar libremente su deseo de recuperar la movilidad. Pero las mujeres no hacemos nada a la fuerza . La misma y brutal fuerza que ejerce contra mí ese monstruo que me dice que conmigo pan y cebolla…
Solo quedan dos horas para que se presente a comer. A lo mejor, si me quedo aquí escondida no me encuentra jamás. No me importa morir de hambre, pero sí a golpes.
Los que me dará si no me encuentra. Tengo que salir, pero el miedo ha paralizado el torrente de sangre de mis piernas. Han muerto. Antes que yo. Tienen suerte. Ha sido una muerte tranquila, mientras un ligero cosquilleo las hacía reír.
Reír, ¿qué es eso? ¿hace cuando que mis labios no dibujan una curva de trazo ascendente? En esta casa lo único que asciende es la mano del monstruo. Ese hijo de puta que se parece a Alain Delon y que conquista a propios y extraños. Él es extraño. Una doble personalidad de libro, pero siendo psiquiatra, cómo no iba a saber cómo actuar para que nadie intuya nada. Conquistando a los míos para que compadezcan la mala suerte de enamorarse de una depresiva con Trastorno Obseso Compulsivo.
TOC. Toc, toc, ¿hay alguien dentro de tu negro corazón?
¿TOC? Se lo inventa todo. No estoy enferma. Lo estoy. Un poco. Por su culpa. Por sus golpes.
Uno, dos, tres, cuatro. Pausa. Miedo. Cinco, seis, siete. Gritos, babas. Ocho, nueve. Media vuelta. Fin.
Cada vez se agota antes. La suerte está de mi parte.
Me parten sus mentiras. Su obsesión por el orden. El suyo, no el mío. Aquí mío no hay nada, ni el aire que respiro. No deja de recordármelo. Como para olvidarlo…
Olvidar. No puedo olvidar que no le gusta que la comida no esté puesta en la mesa cuando mete la llave en la cerradura. Mientras el metal se desliza haciendo encajar los émbolos en sus oquedades, activando el sistema que permite que el terror se cuele a raudales en un infierno de decoración minimalista, yo tiemblo. El mismo sonido que abre la puerta, activa las alertas en mi cuerpo.
Un cuerpo que no me pertenece porque él lo posee cuando quiere. Sin amor, sin caricias, sin cariño.
El cariño lo deja para los que habitan lejos de su tiranía. Los que no lo conocen, los que aún no se han asomado al abismo de su carácter demoníaco.
¿Por qué nadie ha logrado quitarle la careta?
La misma careta que visto cuando estoy a su lado. Un disfraz de payaso aterrado. Pasando desapercibida, silenciosa, contando cada paso a su lado, la distancia debida de los demás, las sonrisas que prodigo y las palabras que oso pronunciar. Cada vez menos. Nada que decir. Nada salvo un «ayúdame» que el mundo se niega a escuchar. Oyen un murmullo incómodo a mi alrededor, pero no se detienen a interpretar el significado. Porque detrás del éxito del monstruo no puede habitar el horror. Demasiado dolor.
El dolor que me despierta de madrugada. El dolor que sé que me provocará en algún momento. Cuando menos me lo espere. En la ocasión que trate de agradarlo de manera exagerada. O si no contesto al teléfono al tercer tono. Si decido pensar por mí misma, o me atrevo a tener opinión propia.
¿Qué ruido es ese? ¡Noooooo! ¡El timbre! ¿Y si ha olvidado las llaves a propósito? ¿Y si está abandonando las rutinas para que no baje la guardia? Tengo que abrir. Pero ¿y si no es él? Si se entera de que descuelgo siquiera el telefonillo pagaré la desobediencia. No espero a nadie, no abro. Asegura que siempre me avisa de posibles imprevistos. Si no los hay, la puerta no debe abrirse para nadie. Nadie, recalca. A veces pienso que deja pruebas invisibles que me delatan si he tocado algo en su ausencia.
Insisten. Con una urgencia inusitada. ¿Y si él ha tenido un accidente…?Vendrían a avisarme.
No puedo tener tanta suerte.
Suerte de no estar loca todavía. O tal vez sí lo estoy. Él me lo repite cada noche. Después de todos nuestros desencuentros amorosos me empuja con desprecio, me escupe «puta» en susurros, se asquea de mi cuerpo de loca que se entrega sin resistencia, me araña por el mero placer de marcarme como si fuera su ganado…
Y el timbre sigue llamándome. Pronuncia mi nombre: Espeeeee. Espeeeeeee.
Curioso. Mi nombre es Esperanza cuando ya no la tengo. Se perdió dentro del diámetro de un carísimo anillo que llevaba dentro grabada una fecha. La del inicio de mi largo caminar hacia la pena de muerte.
Pero muerta quiero estar yo y mis pulmones se empecinan en respirar. Dejadlo ya. ¿No os duele el aire?
Aire envenenado.
Veneno… ¿veneno?
¡Sus pastillas! ¡De todos los colores! Que el blanco cubra mis sueños, el amarillo mi sonrisa, el naranja mi piel, el rojo mi apagado corazón. El verde mi pelo arrancado a mechones. El azul la eternidad de mi muerte.
Morir es el mayor regalo y no lo había acariciado antes. Tal vez porque nunca había estado tanto tiempo escondida. Porque esta oscuridad supone ahora el vientre que me verá nacer para morir. Porque saldré y buscaré en sus cajones esas drogas que trae a casa para ocultar en la consulta que los negocios oscuros son los que le han regalado esta casa, no su prestigio, como presume.
Comulgaré un combinado de fórmulas químicas que alterarán la composición que permite que mis órganos funcionen. Y mientras, esperaré la liberación tumbada en su lado de la cama, con los zapatos sucios y el vestido que odia que me ponga. Me maquillaré como la puta que dice que soy.
Pero antes, le voy a demostrar mi amor. Voy a abrir la puerta. Dejaré que huellas ajenas marquen con sus geométricas pisadas el brillante suelo de roble.
—¡Voy! ¡Un momento por favor!
Apenas me sale la voz. Espero que me haya oído. Es la falta de costumbre. El silencio es lo único que sale de mi garganta.
Un paso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.
Doblo la esquina del pasillo.
Once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis.
Mi mano sobre el frío metal del picaporte. Un latigazo de excitación me recorre el cuerpo. Esta será la última conquista sobre el tirano.
La hoja de la puerta crea una leve corriente de aire que acaricia mi pelo suelto.
Enfrente unos ojos negros, un traje de marca y zapatos italianos.
—¡Lo sabía! ¡Puta!
El ruido fue ensordecedor. Jamás lo hubiera imaginado así. Al principio solo sentí calor. Supuse que lo provocaba el miedo y que me había orinado, porque un líquido caliente recorría mis piernas, aunque también me cubría el vientre. El caer al suelo fue agónico, lento, pronunciado.
Y al final llegó el negro, un intruso en el arco iris, y lo cubrió todo.