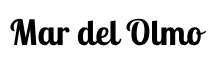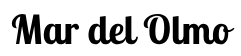Cantos de sirena
Por fin había logrado quedarse sola. Acababa de despedir a su exmarido, sus tres hijos y respectivas parejas e hijos. Todos habían vuelto a sus casas dejándola con el corazón vacío y la cocina llena. Sin embargo, no creyó oportuno pasar sus últimas horas en suelo conocido borrando el rastro de una maravillosa comida familiar.
Prefería mantener la sonrisa intacta y el regusto del postre y los dulces besos de los niños.
Cambió la blusa de seda y los pantalones ajustados por un desgastado jersey de lana y unos vaqueros heredados, despojó sus pies de calzado y calcetines y se tumbó en el sofá con su libro favorito, cuyas páginas guardaban las marcas de las muchas lecturas por las que había pasado.
Nunca se cansaba de leer La vieja sirena. En cada ocasión encontraba algo nuevo, un detalle que le había pasado desapercibido en la lectura anterior. Sentía el sol en su piel, el sabor del salitre en sus labios, el deseo que experimentaba la protagonista en su propio cuerpo…
Aún se filtraban los rayos de sol a través de los cristales. Faltaba poco para el atardecer y las nubes que la lluvia no había conseguido deshacer presagiaban un cielo inundado de rojos, naranjas y violetas que harían de ese día una jornada memorable hasta el final.
A pesar de su inicial reticencia con respecto a ese noveno piso del barrio de la Estrella, la vista que le ofrecía de las azoteas de la ciudad y el privilegio de los atardeceres habían conseguido derribar todas sus barreras. En los días de cielo raso, la silueta de las antenas se le antojaban escuálidos quijotes con su lanza en ristre; las parabólicas, unos sanchos sobrealimentados siempre al quite de las necesidades del loco caballero; las blancas coladas bailaban con el viento como bandadas de cisnes en busca de un cálido sur… igual que ella.
No quería ponerse nostálgica en ese momento. Había tomado la decisión correcta y el traslado temporal sería de gran ayuda para sus últimos años en activo. Era el momento de partir, ya no eran tan fuertes las amarras que la ataban a su familia.
Apoyó la cabeza en los mullidos cojines del sofá y abrió el libro, mientras una explosión de fuego en el cielo despedía al sol, por el lugar donde el marcapáginas indicaba que había abandonado la lectura la noche anterior.
Tal vez fue la fatiga provocada por un sinfín de emociones la que cerró sus ojos creyendo que solo sería un momento, quizás el descaro del atardecer que recaía directamente en sus pupilas obligándola a entornar los párpados para conseguir filtrar la luz, lo cierto es que se quedó dormida con el libro sobre el pecho.
No habían transcurrido ni diez minutos cuando se despertó sobresaltada. El aire no le llegaba a los pulmones, un líquido extraño colapsaba el flujo habitual del torrente de oxígeno necesario para existir. Un estado de ingravidez la obligaba a moverse con lentitud, como si sus músculos recibieran las órdenes del cerebro, pero las ejecutaran a cámara lenta. Abrió los ojos e inmediatamente los volvió a cerrar. No podía ser cierto…
Temiendo lo que iba a ver parpadeó con todas sus fuerzas para comprobar que, por muy incrédula que se mostrara, estaba rodeada de agua. Era imposible que se hubiera inundado el piso, se habría despertado al sentir el frío del agua… ¿frío? Tampoco lo percibía ahora. Más bien al contrario, era como si su cuerpo se hubiera fundido con el líquido y formasen parte el uno del otro. Cuando su vista se acostumbró al nuevo medio, buscó el sofá, la mesa y las sillas y no localizó nada de lo que pudiera resultarle mínimamente familiar. No estaba la cristalera del salón, ni las antenas de las azoteas. Todo a su alrededor era azul. No estaba en su casa, sino en medio de un cálido mar de aguas cristalinas.
No sabía si respiraba o no, pero la sensación de ahogo había desaparecido. Quiso impulsarse con las piernas para ascender a la superficie y los movimientos se bloquearon a la altura de su cintura. No había dos piernas con las que patalear sino una forma cónica ribeteada de escamas, cuyo final jugaba con la cadencia de la corriente igual que su largo cabello libre de su eterno coletero.
«¿Una sirena? ¡Venga ya Amanda! Tienes muchos años para este tipo de sueños. ¿Por dónde aparecerá el pez parlante? ¡Despierta!»
Se frotó los ojos con fuerza y se mantuvo en el mismo sitio que estaba, suspendida en medio del mar, flotando sin esfuerzo y respirando de manera inexplicable.
Decidió aprovechar la oportunidad que le brindaba ese sueño y explorar las profundidades en busca de corales, pecios y delfines. Los sueños infantiles regresaron con fuerza, pero desaparecieron de un plumazo.
El fondo marino no se parecía a lo que un millón de veces había imaginado, ni a los numerosos documentales que había devorado durante su larga vida.
No había colores vivos ni un atisbo de fauna. No encontró corales de rojos vibrantes ni algas mecidas por las olas. No atisbó ni un barco hundido, tan solo los restos de otros naufragios menos románticos: botellas, bolsas, mascarillas, latas, redes, sillas de plástico, neumáticos e incluso alguna zapatilla como una triste referencia a una moderna Cenicienta.

El mar no escondía tesoros sino un indigno secreto humano, la capacidad de destrozar, el insensato carácter de despilfarro y despreocupación que venía observando lustros y contra los que llevaba media vida luchando.
Sin necesidad de bracear se desplazó en todas direcciones desesperada por hallar restos de vida en ese mar muerto. No se había cruzado con pez alguno, la arena blanca asomaba entre los escombros de vez en cuando, pero ni rastro de anémonas, posidonias, peces plateados ni medusas. Lo único que flotaba en medio del agua eran las bolsas de plástico, sombras fantasmagóricas que se reían con sus enormes bocas de los peces que no tenían el valor de nadar entre escombros.
Tal vez esta onírica experiencia era un mensaje de ese medio que tanto amaba, una señal inequívoca de la orientación que deberían seguir sus pasos.
Una inquietante sombra submarina la empujó a nadar hacia la superficie en busca del consuelo del sol y, al entrar en contacto con el aire, se despertó.
Seguía en su salón, era noche cerrada, el libro había caído al suelo y sintió un escalofrío. Fue a ponerse de pie y sintió cómo el suelo se movía como un barco azotado por las olas.
Caminó inestable hacia el dormitorio en busca de sus calcetines de lana, dibujando con sus pies una huella húmeda sobre la alfombra y esparciendo unos pocos restos de algas que caían de su pelo enredado por la sal.