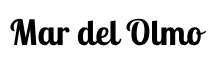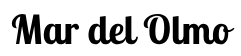Siempre contigo
Se levantó a las 7, fiel a su rutina, arrastrando sus ganas de vivir bajo la gastada suela de sus zapatillas.
Baño, cafetera, radio, tostadora y a esperar los «pffffffiiii», «buenos días España, son las 7», «clanc» de cada día.
La cocina se caldeaba con el aroma a café y su respiración, a falta de unos grados añadidos a base de besos.
Finalizado el ritual del desayuno, era el turno del aseo personal y de engañar a esa solitaria casa para que creyera que le importaba a alguien.
Disfrazó su gris con los colores apagados que poblaban su armario y salió a la calle dispuesto a mezclarse con la muchedumbre.
El viento de enero besó sus mejillas al atravesar el portal, y un atisbo de sonrisa asomó a sus labios sintiendo un roce ajeno en su piel.
Se dirigió a la parada de metro más alejada, con la espalda muy recta, dirigiendo la vista a la lejanía, como un buen capitán de barco, ojo avizor de otros navíos.
Hizo su primera escala en el kiosco, ensayó su mejor sonrisa, y asomó su vida a una rendija abierta a la vida de Petra, dueña y señora de su feudo de tinta y papel impreso.
Le deseó unos muy buenos días que ella masticó entre su irregular dentadura y le bailó un gracias lleno de musicalidad cuando le arrojó el cambio entre los dedos.
Sus ojos grises relucieron con destellos color miel y siguió su camino.
Consultó su reloj: faltaban seis minutos para las ocho. Detuvo sus pasos, abrió el periódico y lo colocó bien estirado sobre el banco frente a la tienda de carcasas para móviles. Se sentó sobre él y enterró cuello, boca y nariz bajo el débil resguardo del gastado tejido de paño de su viejo abrigo. El escaparate parecía una boca desdentada. Dientes multicolor colocados sin orden ni concierto en una algarabía de colores y dibujos hipnóticos.
El viento invernal había dado una tregua, pero sus huesos no entendían de treguas.
A las ocho en punto, escuchó el girar del viejo picaporte en el portalón verde situado a unos pocos metros de su posición. Se levantó, recolocándose las articulaciones con esmero, dobló cuidadosamente el diario, lo colocó bajo el brazo y continuó en línea recta ensayando sus frases.
Al pasar junto al portón redujo la velocidad de sus pasos. Esperaba el momento justo, ese que se producía cada mañana a la misma hora.
—Buenos días don Ernesto. ¡Menuda mañanita más fresca!
—¡Hombre, don Mariano! Buenos días nos dé Dios. En enero es lo que toca, ya lo sabemos. Y estos fríos son templados para los que hemos pasado nosotros de chavales. Yo más que usted, claro.
—Bueno, bueno, no exageremos. Que yo tampoco soy ningún chaval.
—Diez años nos separan, don Mariano, y no es moco de pavo, no señor…
Y don Ernesto se colgaba de sus recuerdos para no volver hasta la siguiente mañana.
No existía variación de un día a otro. Tan solo el pronóstico del tiempo. Ese que daban sus gastadas articulaciones. Ni una palabra más. Ni una menos. Lo suficiente para desentumecer las ideas acumuladas durante la noche.
Le hubiera gustado poder preguntarle si tenía hijos, si vivían con él. Incluso saber si existía una esposa, encogida bajo las faldas de una mesa camilla con brasero, esperando que su marido terminara el turno para servirle un puchero caliente en un plato de duralex. Una mujer que engalanara las descascarilladas paredes de la portería y tejiera patucos y gorritos para los nietos que no paraban de llegar.
Imaginaba la familia que a él le faltaba. Aquella con la que tanto soñó junto a Soledad.
Apartó esos molestos visitantes por inesperados. No era momento de nostalgias. Debía proseguir su camino.
Entró en la boca de metro para ser digerido entre una multitud agónica. Todo el mundo corría, consultaba el tiempo en relojes y teléfonos móviles sin llegar a vivirlo. Todo eran prisas. Gestos de derrota en trayectos que parecían conducirlos al patíbulo.
Dos paradas. Solo eso. No más. Era su límite. El aroma a lágrimas contenidas en los rostros de los viajeros le producía náuseas. ¿Por qué la gente era tan infeliz? Ni siquiera los amantes que se comían a besos irradiaban luz, tan solo una neblina lúgubre.
Si él pudiera volver a besar sería capaz de iluminar todo su barrio al completo.
En el exterior, respiró el viciado aire de Madrid como un buzo tras horas de inmersión. Aguantaba la respiración bajo tierra por miedo a contaminarse con la desesperanza de la gente que habitaba los vagones.
Caminó hasta la panadería. Podría llegar con los ojos cerrados, embriagado por el perfume del pan recién horneado. Olores que lo llenaban de calor y amor. El tintineo de las campanillas de la puerta arrancó la sonrisa de Olga y Laura. Ambas fijaron los ojos en su cuerpo enjuto.
—Buenos días don Mariano, ¿lo de siempre?
—Buenos días, niñas. Hoy creo que me voy a llevar un suizo además de la pistola.
—¡Uy, don Mariano! ¡qué dulce ha venido hoy! —y la risa de cascabel de Olga reconfortó su alma. Mientras, Laura envolvía el bollo como si arropara a un niño, con delicadeza maternal, con manos infantiles.
Le gustaba observar las manos de Laura y escuchar la risa de Olga. Ver sus mejillas encendidas por el calor del horno que las despertaba a las cuatro de la mañana. Respirar su juventud y saborear su alegría de vivir. Sabía que no todo era color de rosa para ellas tampoco. Que hacía tres años que decidieron ser madres y que un cromosoma de más les regaló una preciosa niña con ojos achinados. Pero ellas no habían dejado de sonreír.
Pagó con un billete de diez euros para recibir unas monedas y dos sonrisas de vuelta. Y salió con el corazón henchido de amor.
Anduvo unos metros más y se protegió del viento en la marquesina del autobús. El vehículo que lo devolvería a su encierro vitalicio. Unos minutos de trayecto para depositarlo frente al portal del que había salido apenas una hora antes.
La llave giró perezosa en la cerradura, como si quisiera negarle la entrada en ese hogar que era su cárcel. Una casa poblada de fantasmas inexistentes que no le hablaban, pero tampoco lo abandonaban.
Un frío beso al cristal de un portarretratos, una foto en blanco y negro, unas letras en blanco: «Siempre contigo. Soledad». Una sentencia de muerte. La incapacidad de rehacerse tras la pérdida. Y dejarse morir hasta el siguiente amanecer. Hasta que el despertador sonara de nuevo a las 7 y tuviera la excusa perfecta para entrar en contacto brevemente con la vida.
Nota de la autora: la soledad es una enfermedad que también puede matar. Si conoces a alguien que no tiene a nadie en el mundo, hazle compañía. Entabla una relación con él. Rellena sus recuerdos con los tuyos. Piensa que esa persona podrías ser tú en unos años.