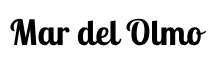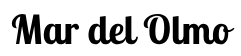Calcetines desparejados
Llevaba una hora buscando el calcetín rojo sin éxito. Recordaba perfectamente haberlo metido en la lavadora. Siempre comprobaba que lavaba los calcetines con su pareja. No soportaba la idea de la soledad de uno de los dos si el otro se extraviaba.
Sabía que era un síntoma más de su TOC, que debería aprender a controlarlo, pero aún no había superado esa fase de su enfermedad. Pero es que tal vez, solo tal vez, nunca desaparecería del todo. Existía una posibilidad no muy remota de vivir para siempre compartiendo espacio con sus incontrolables manías.
Los calcetines reflejaban lo que ella era hace unos años: la parte de un todo. La mitad de una pareja.
Ahora, era un ser incompleto. Una naranja sin su mitad. El yin sin el yang. La maldita gemela superviviente.
Sabía que físicamente Aurora ya no estaba en el mundo de los vivos, pero sí con ella. Cada mañana, al despertarse, era ella quien le daba los primeros buenos días.
Intentó compartirlo con su madre y solo consiguió entristecerla aún más. Creyó que había perdido a sus dos hijas: una en un desgraciado accidente y a la otra en el laberinto de su enfermiza cabeza.
También hizo el amago de consultarlo con su psiquiatra, pero cuando en la tercera frase constató que se ponía tensa en la silla, decidió darle la vuelta y contarlo como si fuera un sueño. Un bonito sueño que se repetía casi a diario. Y que coincidía con acontecimientos importantes en su vida. La suya y la de la desaparecida Aurora.
Hablaba con su hermana. Tan real como sus uñas quebradizas, como el olor del suavizante en la ropa recién lavada, como la teoría de los calcetines secuestrados en la lavadora....
¿Y si se tratara de otra señal de que Aurora estaba allí?
Reclamaba su atención de maneras muy dispares, ¿por qué no utilizar un calcetín? Luces que se encendían y apagaban cuando intentaba volver a ver Sexo en Nueva York, serie que Aurora aborrecía, llamadas a las 6:16 de la mañana y el nombre de su hermana parpadeando en la pantalla del móvil, corazones dibujados en el vaho que el calor del agua de la ducha formaba en el espejo del baño…
Se acercaba su cumpleaños. Dentro de trece días, sería mayor de edad.
¡Tanto tiempo soñando con este momento y ahora le producía la mayor de las indiferencias! Le daba igual no poder entrar en discotecas o salas de fiestas. No quería salir. Qué importancia tenía no poder comprar tabaco de manera oficial. Había dejado de fumar.
¿Por qué iba a sentir la necesidad de tener un carné de conducir si un coche se había llevado la vida de su mitad?
Nada tenía sentido sin Aurora. Nada, salvo la imperiosa necesidad de encontrar ese maldito calcetín. El pecho empezó a dolerle. Su respiración se había vuelto desacompasada, el pulso acelerado, un sudor frío perlando su frente… Iba a tener otro ataque de pánico y no había nadie que pudiera calmarla esta vez.
Tal vez, un paseo por el parque le devolviera la paz perdida. Pisar la alfombra de hojas secas con sus botas de agua y sentir el crepitar bajo sus pies. Llenarse los pulmones del frío cortante de ese mes de enero de gélidas temperaturas. Caminar errática por los caminos escondidos entre los árboles. Agotar su cuerpo para adormecer sus inquietantes pensamientos.
Descolgó su abrigo y su bufanda del perchero y salió al frío atardecer.
Caminó sin pensar, sin mirar, sin llorar, y sus pasos la condujeron al corazón mismo del parque, la zona de los columpios donde tantas tardes habían pasado las dos compartiendo secretos. Se sentó en el banco de siempre y la humedad de la piedra la trajo de vuelta al momento presente.
Entonces, las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Un rastro de sal dibujando un sendero entre sus pecas. El calor de la pena contra el frío de la esperanza.
Se dejó llevar por la tristeza. Necesitaba soltar parte del lastre que la mantenía amarrada al fondo cuando ella quería volver a flotar y poder respirar. No había ojos indiscretos que pudieran juzgarla. Ningún valiente a la vista que hubiera osado retar a las bajas temperaturas y la amenaza de lluvia.
Apenas quedaba luz y un escalofrío sacudió su cuerpo. Era hora de volver.
Limpió sus ojos con el dorso de su mano y escuchó el roce de un cuerpo contra las hojas. Estaba sola, anochecía y había alguien más. Alguien a quien no veía.
Trató de enfocar su visión borrosa, sus miopes ojos en la dirección de donde creía que procedía el ruido. Era una temeridad, pero la curiosidad podía más que el miedo.
Una mancha marrón y roja empezó a moverse. Venía hacia ella. Por primera vez en muchos meses sintió curiosidad. Tardó un tiempo en conseguir enfocar al objeto en movimiento. La oscuridad, la tristeza y la miopía no ayudaban mucho en la tarea.
¿Y si lo más sensato era salir corriendo? ¿Por qué permanecía quieta cuando la razón le gritaba que huyera? Sus padres no podrían superar que ella sufriera ningún daño. Debería escuchar a su yo interior y volver a casa.
El sonido se acercaba, era rítmico, acompasado, persistente…
Inició la marcha cuando escuchó un lamento infantil. ¿Un niño perdido en medio de ningún sitio a estas horas?
¡Imposible!
Se giró sobre sus pasos, no se perdonaría jamás si fuera realmente eso lo que oía.
Delante de ella se encontró un perro que la miraba con la tranquilidad de quien ve llegar a la persona que lleva tiempo esperando.
Su pelo era del color de la canela y sus ojos reflejaban más tristeza aún que los suyos. Tenía heridas cicatrizadas por todo su pequeño cuerpo. La miraba con una fijeza extraña, como si la reconociera, y en la boca llevaba el calcetín rojo que había buscado en casa durante horas.