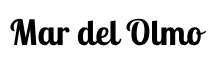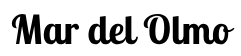No me ayudes, colabora.
Llevo tiempo dándome cuenta de que mi parálisis creativa tiene mucho que ver con la jaula de oro en que he convertido mi casa. No es que me guste vivir presa, pero sí soy consciente de que padezco un buen síndrome de la cabaña.
Efectos colaterales de la pandemia.
El caso es que el otro día, paseando a plena luz del día, en medio de la naturaleza, con el aire enfriando mis mejillas y mi cerebro, empezaron a venirme multitud de ideas a la cabeza de temas que quería contarte en este espacio entre las dos. Temas reales y poco profundos que me tocan fuertemente la moral.
El de hoy es el de la ayuda en casa.
No soy la primera en padecer unos hijos casi adultos que siguen asentados en mi casa (bueno, mía y del padre de las criaturas que cuando me pongo posesiva me quedo sola) sin intención de abandonar el nido. Tampoco la única en padecer los envites de una adolescencia, por lo general, sucia.
Yo no sé a ti, pero a mí la casa se me cae encima. Me repatea barrer, planchar, aspirar, limpiar el polvo, limpiar cortinas, darle la vuelta al colchón, cambiar sábanas, fregar suelos y cacharros, hacer la compra, recoger la cocina tras preparar comida, cena y entremeses varios… En resumen, echo infinitamente de menos a mi añorada asistenta. Más que a mi marido cuando sale de viaje para tiempo indefinido.
Así soy yo, lo siento.
Su ausencia también es fruto de la pandemia y su estela de crisis en muchas familias, tampoco somos una excepción.
Por alguna extraña razón, a mí me molesta mucho más que al resto de habitantes de este humilde hogar el desorden y la suciedad de nuestra casa. Necesito un mínimo de armonía para no fibrilar, entrar en crisis o sufrir un ataque de epilepsia previo al estallido de cólera y recriminaciones a los seres humanos con los que convivo.
Los perros y el gato no pueden pasar la aspiradora, ya lo he intentado.
Cuando soy consciente de que mis ojos y mis límites están a punto de desbordarse de su hábitat me pongo la cofia por montera y me enfrasco en una interminable lista de tareas por hacer.
Es entonces cuando hace aparición el actor secundario de turno que con una meliflua voz abre la caja de Pandora con unas palabras aparentemente inofensivas:
«¿Te ayudo en algo?»
Voy a acudir a mi mejor amiga para definir el significado de esta frase. Según la RAE, ayudar significa auxiliar, socorrer. Hacer un esfuerzo, poner los medios para el logro de algo.
Hay otra palabra mucho más correcta —para algo debía servirme ser escritora— procedente del bello latín que es colaborar. Su significado es infinitamente más apropiado: trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra.
¿A que tú sí que ves la diferencia?
Mi religión me impide pedir ayuda pero no colaboración. En el contrato que firmé sin notario no decía que era responsabilidad mía el hacer el capullo en casa sin consentimiento previo por mi parte. Hasta donde la memoria me alcanza, que cada vez va menos lejos, a mí me pidieron que me comprometiera a querer en la salud y en la enfermedad, la riqueza y la pobreza, ser fiel y respetar a mi marido, pero nada de lavar, planchar y cocinar en ninguna de las cláusulas.
La frase «¿te ayudo en algo?» tiene la capacidad de convertirme en una mujer verde y gritona; la novia de Hulk, un basilisco en sus horas bajas.
Soy consciente de que tengo mucho carácter, un eufemismo que utilizan mis seres queridos para expresar cuando me pongo de mala leche, pero al menos asumo mi parte del problema.
Hace no mucho, alguien a quien quiero mucho me dio por fin la razón en lo referente a mis constantes quejas de desorden en determinados lugares de mi casa. Hasta entonces creía que estaba exagerando mis requisitos básicos y la falta de colaboración del resto de mis humanos convivientes. Ayer me pidió perdón por tantos años de descrédito, por haber puesto en duda mi salud mental y haberme comparado a mis espaldas con un Don Limpio en versión melenuda y con principio de TOC.
¿Dónde radica el problema? ¿Soy yo? ¿Ellos? ¿El hecho de que trabajo en casa y ellos creen, por tanto, que es mi feudo y mi obligación? ¿Herencia genética?
Nada de mencionar el patriarcado y sinónimos porque no estoy planteando una cuestión de género, sino de roles. Conozco muchos hogares en los que el pringado es él, no ella, así que nada de polémicas a mi costa que no es ni el sitio ni mi intención.
Siempre hay un listillo que sabe escaquearse mejor, que se apoya firmemente en su ignorancia para mantener un estatus privilegiado (no cocina, no plancha, no hace lo que sea porque no sabe).
Queda entonces una posible solución: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Guerra de brazos caídos, haz huelga en la cocina, abraza la arruga como a un buen amante, móntate una fiesta de pelusas, olvida el camino al Mercadona... La casa estará hecha un asco, pero no te sentirás el ser más estúpido sobre la tierra y a lo mejor, solo a lo mejor, te dan una tregua y arriman el hombro.
Espero que funcione.
Y tú, ¿tienes trucos para que la casa funcione como un reloj?
Cuéntamelos, los necesito.